FISCALIZAR LA NATURALEZA
¿La hoja de coca, la amapola y la marihuana son un peligro para la humanidad?
Seguramente ha escuchado hablar de la Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961, pero quizás no tengas muy claro qué significa exactamente. Este tratado internacional cumplió 64 años el pasado 30 de marzo, y aunque suena como algo lejano, la realidad es que todavía afecta profundamente nuestras vidas y especialmente la relación de las comunidades indígenas con plantas tradicionales.
¿Qué es la Convención Única de Estupefacientes de 1961?
En palabras simples, esta Convención es un tratado que busca regular y controlar las drogas en todo el mundo. Pero aquí viene el dato curioso: ¿Sabes quién impulsó esta idea? Claro que sí, Estados Unidos de América, país que durante décadas ha promovido una línea dura, intolerante y prohibicionista frente al uso de sustancias psicoactivas, aunque paradójicamente no ha logrado controlar sus propios problemas de adicción en casa.
La "preocupación" por la humanidad
Entre enero y marzo de 1961, 73 países se reunieron en Nueva York para definir cómo, cuándo y dónde se podían usar sustancias psicoactivas, considerando que su uso sin control podría poner en riesgo la salud física y moral del mundo. La Convención afirmó explícitamente que la toxicomanía es un mal grave para las personas y la sociedad.
Curiosamente, la Convención reconoció que ciertas sustancias tenían utilidad médica y eran indispensables para aliviar el dolor. Esto claramente beneficiaba a las grandes farmacéuticas, siempre listas para aprovechar estas oportunidades comerciales.
¿Qué quedaron sustancias reguladas?
La Convención inició cuatro listas de sustancias controladas, siendo la Lista I la más restrictiva, incluyendo aquellas sustancias consideradas altamente peligrosas y adictivas, y sin aparente utilidad médica o terapéutica. ¿Lo sorprendente? En esta lista no solo aparecen drogas como el fentanilo o la heroína, sino también tres plantas naturales: la marihuana, la amapola y la hoja de coca.
Las consecuencias devastadoras para la hoja de coca
Esta clasificación significó criminalizar prácticas tradicionales milenarias. Por ejemplo, se buscó eliminar en solo 25 años la masticación de hoja de coca, algo que durante siglos ha sido parte esencial de la cultura y medicina de los pueblos andinos, particularmente en Perú, Bolivia y Colombia.
Esta Convención también demostró que los países debían penalizar el cultivo de estas plantas, lo que desencadenó una brutal "guerra contra las drogas" en América Latina, criminalizando especialmente a agricultores indígenas que cultivaban la hoja para usos medicinales y rituales. Irónicamente, esta guerra no frenó el narcotráfico; al contrario, su apogeo llegó precisamente después de la Convención.
¿Realmente es tan peligrosa la hoja de coca?
Numerosos estudios, incluido uno reciente del Instituto Nacional de Salud de Colombia, han demostrado que la hoja de coca no genera adicción ni efectos psicotrópicos significativos. Al contrario, posee grandes beneficios nutricionales y medicinales.
La inclusión de la hoja de coca en la Lista ha traído daños culturales, sociales y económicos incalculables, ignorando totalmente el contexto de los territorios y comunidades que la han cultivado y protegido ancestralmente.
Un posible cambio histórico en el camino.
Recientemente, Colombia solicitó a la ONU la desclasificación de la hoja de coca como droga. Aunque esto podría representar una oportunidad histórica para corregir errores y reivindicar los derechos indígenas, también abre un gran interrogante: ¿qué pasaría si al salir de la lista, la hoja de coca cae en manos de grandes corporaciones internacionales?
Esta noticia, aunque positiva, trae escepticismo y preocupación. ¿Cómo aseguraremos que esta planta siga siendo protegida por quienes históricamente la han cuidado? ¿Cómo evitaremos que se convierta en otro recurso explotado para beneficio económico, dejando atrás su profundo valor cultural y social?
La hoja de coca no es una amenaza; la verdadera amenaza está en la ignorancia y en las decisiones tomadas sin considerar las complejidades culturales, sociales y económicas de los pueblos que históricamente han vivido en armonía con estas plantas.
Reflexionemos juntos: ¿No es tiempo ya de cambiar nuestra visión sobre estas plantas milenarias?









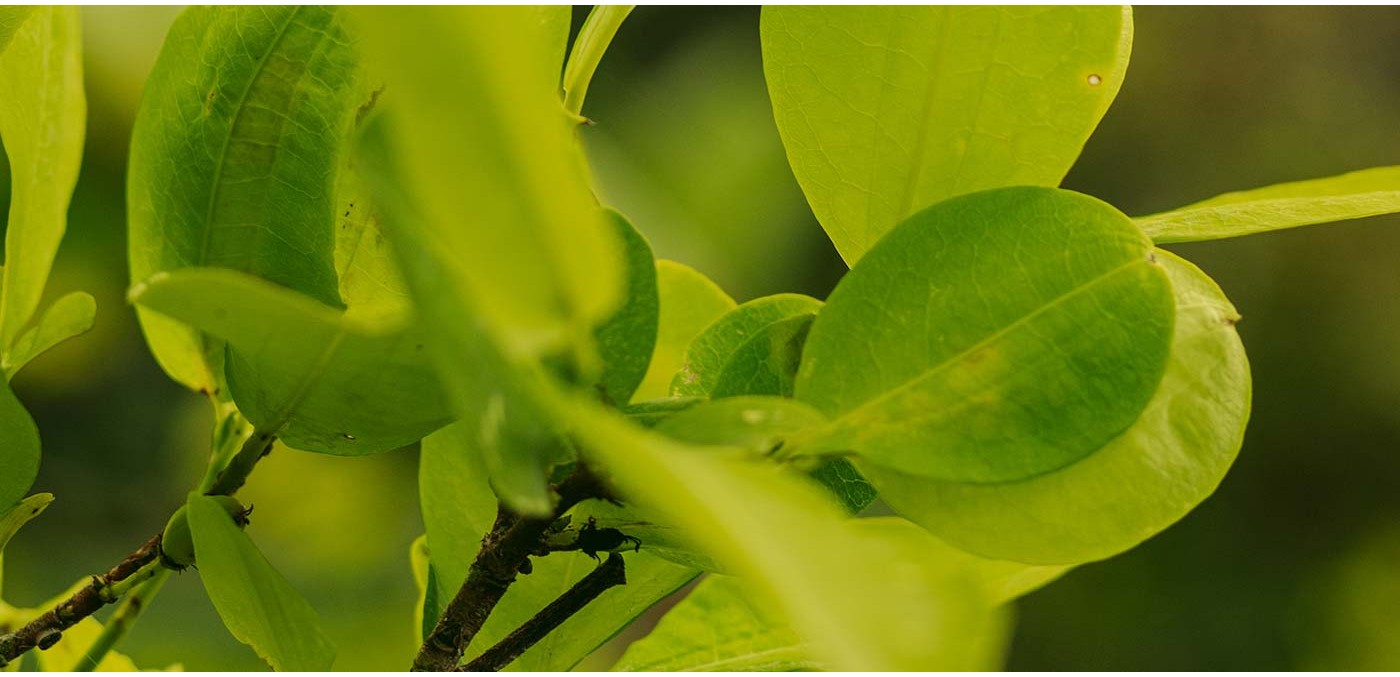

Deja un comentario